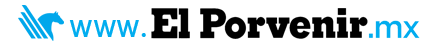Cultural Más Cultural
Cuartos encendidos

Publicación:16-07-2023
TEMA: #Agora
La muerte está agazapada, al asecho y, las más de las veces, oculta en los mejores momentos de nuestras vidas
La perceptible calma previa
Carlos A. Ponzio de León
Los Robinson vivían en una casa de madera de tres pisos. En la planta baja se situaban la cocina, el comedor, la sala y el porche: donde la señora Robinson solía fumar. En el piso de arriba había tres recámaras. La del señor y la señora Robinson, el cuarto donde dormían sus gemelos de dos años y la recámara de Nancy, la hija de siete años. En el tercer piso se situaban otras dos habitaciones, una de ellas con vistas al mar y en la que era imposible aislar el murmullo de las olas. En esa pieza estaba situada la computadora, la cual permanecía encendida las veinticuatro horas del día, con conexión inalámbrica a internet. La señora Robinson subía cada dos o tres días a revisar su cuenta de correo electrónico y alguna que otra publicación aparecida en alguna revista literaria de Nueva York. No contaba con cuenta de Instagram y pocas veces ingresaba a Facebook. Ella prefería pasar las tardes en la sala, tomando una copa de vino frente a la chimenea, leyendo una novela, hasta que de pronto se levantaba y salía al porche a fumar un cigarrillo, a ciento cincuenta metros de las rocas incrustadas sobre la orilla del mar.
La semana había transcurrido con la tranquilidad acostumbrada del otoño. El señor Robinson voló el lunes a California y había regresado el jueves por la noche. La señora Robinson contaba con la ayuda de una empleada doméstica para las labores de la casa. El viernes por la mañana, los Robinson se levantaron a las nueve de la mañana, desayunaron huevos "sunny side up" y una rebanada de pan con mantequilla. Tomaron café negro en la sala y el señor Robinson habló del negocio que lo había llevado a viajar de costa a costa esa semana.
Se trataba de una reunión con una empresa que diseñaba lámparas de madera para una compañía que era fabricante. Distribuían sus lámparas de techo y piso a través de una cadena internacional de tiendas para artículos del hogar y cuya operación se extendía a casi todo el mundo. El reto para la empresa consultora del señor Robinson era entender los mercados de Medio Oriente para que la firma diseñadora de lámparas pudiera establecer actividades comerciales allá, forjando alianzas con empresas de países árabes que estuvieran abiertas para entablar relaciones económicas de manera inmediata.
"¡Eso suena muy complicado!", dijo la señora Robinson bostezando y un tanto aburrida, más bien ansiosa por reiniciar la lectura que había dejado pendiente el día anterior. El señor Robinson supo que era momento de cambiar de tema y posteriormente dirigirse a su oficina. Terminaron sus cafés comentando la necesidad de comprar insecticidas eléctricos para los mosquitos, dada la inminencia de la reunión del sábado en la que serían anfitriones. La señora Robinson se haría cargo.
El día transcurrió con la suavidad del otoño para la señora Robinson. Alcanzó a leer cincuenta páginas de la novela en la que estaba enfrascada y saboreó media botella de un Cabernet Sauvignon italiano. Por la noche, cuando su marido regresó, cenaron salmón y espárragos. La pequeña Nancy prefirió un plato de cereal con pasas y rebanadas de plátano, acompañado por un vaso de malteada de fresas.
A las diez de la noche, la familia dormía imperturbable. El mar se columpiaba lentamente sobre la cama de arena y las gaviotas dormían en la playa. Un olor a madero quemado subía desde la sala hasta la recámara de la pequeña Nancy. De pronto, la niña despertó. Escuchó el crujir de la escalera junto a su recámara. Se levantó y el golpe del humo azotó su rostro. Abrió la puerta y alcanzó a ver en la pared: las sombras blancas del fuego provenientes de la sala. Gritó aterrorizada. Y su grito agudo, profundo como la hondura del mar, fue y se metió en cada rincón de la casa, despertando a los gemelos en sus cunas, quienes unieron sus voces al clamor de la niña para despertar intempestivamente a los Robinson.
Cuando los padres abrieron su puerta, el fuego comenzaba a despedazar el piso que llevaba a la recámara de la pequeña Nancy. Atravesaron la puerta del cuarto donde se encontraban los gemelos y cada uno cargó con uno entre los brazos. Volvieron al pasillo y llamaron a Nancy, le suplicaron que atravesara el corredor en llamas hacia ellos, para poder escapar por la escalera trasera que daba al porche. En un instante, la niña desapareció tragada por el fuego que derrumbó el piso sobre el que se encontraba parada...
Cinco años después, los Robinson y sus gemelos encontraron paz al sur del país. Decidieron vender a una constructora el terreno que había quedado en ruinas. Volvió a levantarse una casa de madera de tres pisos y ahora se dice que ahí, por las noches, cuando el mar se aquieta más de lo acostumbrado y las gaviotas guardan su vuelo, un sonido agudo, casi imperceptible, puede oírse desde las habitaciones.
Los días que no volverán
Olga de León G.
¿Por qué algunas veces, más de las deseadas, todos sin excepción, recurrimos al recuerdo, a nuestro pasado, para reconocer la felicidad que ahora creemos no tener o que hemos perdido para siempre?
Yo qué sé, o a lo mejor sí tengo algunas ideas al respecto, pero no importan. No soy filósofa (aunque esa es la carrera que estudié), ni mujer sabia (aunque sí algo vieja), ni adivina, menos bruja o hechicera.
Por ahora, solo juego a que inicio mi entrega para este domingo, con algo de reflexión y tratando de evitar escribir con mi personalidad de hormiguita -que, en lo personal, me encanta ese disfraz, amo a mi hormiguita colorada-. Lo hago en atención a un dilecto amigo de mi esposo y ahora también mío, quien vino a casa a dejarnos unas medicinas que no había podido conseguir.
Resulta que, platicando sobre mi actividad de escritora en el periódico, salió a colación la hormiguita... Y me he enterado que, con ella, son los cuentos de mi autoría que a José Luis no le gustan, le parecen historias para niños. Lo cierto es que no son para niños, pero sí son un tanto aniñadas o blancas, o tiernas, o poco comprometidas y sirven para mucho de lo que quiero decir, sin decirlo rudamente.
Pero nuestro amigo es bastante serio –aunque se sabe reír, incluso de sí mismo-, reflexivo y crítico incisivo de las injusticias, entre otras cosas. He de deciros que las ideas que me revolotearon en la cabeza para escribir en lo que se publica hoy, surgieron el viernes –día muy pesado para mí, y de llanto incontrolable: lloré toda la mañana, desde antes de las nueve, hasta bien pasado el mediodía: el golpazo de la noticia recibida en cierto consultorio, de cuyo título no quiero acordarme, no solo doblaron mi espalda y mis rodillas, sino también el espíritu que procuro mantener en alto y luchando por la vida...
Pero, así es la vida, y nadie nos ha dicho que seremos eternos, ni blandos, ni dulces, ni hermosos siempre. La muerte está agazapada, al asecho y, las más de las veces, oculta en los mejores momentos de nuestras vidas. Claramente ha venido amenazándonos desde hace poco más de dos años. Tanto así, que a veces siento que duermo con la muerte en mi cama, a un lado, en el otro, sobre mi cuerpo, el de mi esposo o que me mira desde el techo, en espera de que me descuide, para darme el susto mayor, que nadie deseamos recibir.
Donde nunca está es debajo de la cama... Por una simple razón, la base del colchón ya no tiene patas: se las quitamos para subir y bajar con mayor seguridad y comodidad. Por eso, allí no se esconde la huesuda, ni su espectro, la muerte: al menos, por ese lado dormimos tranquilos.
Como les venía yo contando, muy a mi estilo de circunloquios y rodeos, esa mañana del viernes, estando en la salita de la Coordinación Médica de nuestros Servicios de salud, con la ficha número 26 y con 15 derechohabientes por delante de mí (la Ma. Magdalena personificada), me encontraba desesperada por lo que me tardaría en recibir atención.
... Y, la chica que cuidaba en casa a mi esposo, llamándome insistente para decirme que la situación estaba saliéndose de sus manos, pues tenía que irse antes de las dos de la tarde. En un acto de desesperación, le dije: pues déjemelo así y váyase a la hora que necesita hacerlo, no importa que me deje la casa sin llave: yo no puedo irme hasta que tenga las medicinas: silencio del otro lado del auricular y de este, corte de la comunicación...
Para cerrar con broche de oro, uno de los médicos que atienden vino a la Sala de espera y muy serio, pidió que guardáramos silencio para que escucháramos cuando nos nombraran. Me levanté de la silla y me dirigí a la última fila, casi en su totalidad formada por dicharacheros compadres que no hicieron caso al médico y grité: "Que se callen", como parece que no escucharon al doctor, se los digo yo, "la maestra ha hablado".
Pues sí mi hormiguita querida, me salí de mis casillas, y ni pena me dio. Antes bien, me sentí mejor.
« El Porvenir »