Cultural Más Cultural
Pequeño homenaje a Azorín
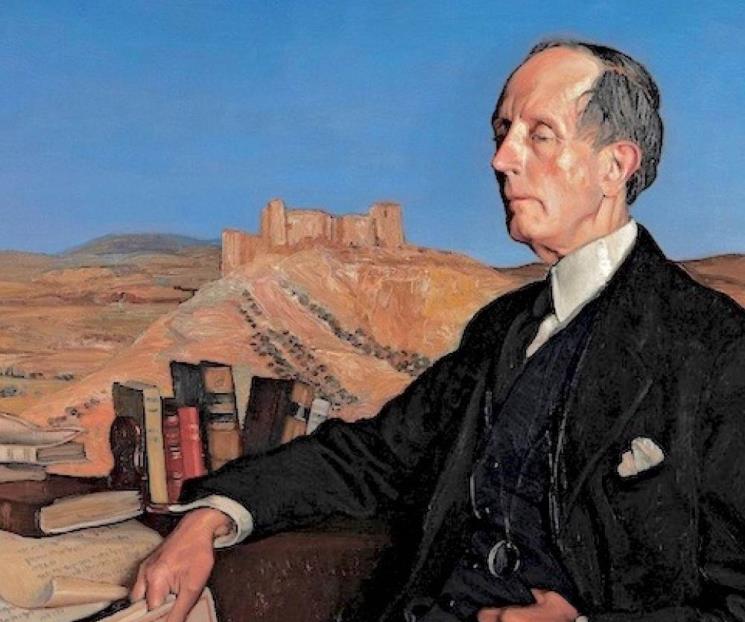
Publicación:06-08-2023
TEMA: #Agora
Sin palabra en boca
Carlos A. Ponzio de León
El imperio convocó a todos los ministros para una reunión urgente. Urgente como el fuego de la chimenea que está a punto de apagarse. Tan apagada como el viejo agrio, loco y soberbio, que de pronto, en lugar de amenazar a sus amigos, se vuelve un niño dócil, un ser caritativo que anda regalando dinero a los enfermos, a los pobres y a los oprimidos.
La reunión se celebraría en Roma, donde el emperador. Rodeados por mármol: en las paredes, en las columnas e incluso en las sillas. Soldados quietos en cada esquina guardaban el orden y aseguraban la vida de los ministros visitantes. Todos venían contentos, retacados de euforia por el papel que jugarían en el restablecimiento de la paz.
Excepto por el representante de las tierras bárbaras. Él, sin saber exactamente por qué, había sido omitido de la invitación: para desayunar ternera a la bizantina, tomar café helado y exponer sus propuestas, para: posteriormente: comer cabrito a la romana y beber vino endulzado con miel. Finalmente, fijarían una postura respecto a las posiciones del resto de los ministros. Pero ¿por qué había sido omitido él?, ¿solo por peleonero?
La verdad, no era un perrito asustado frente al mundo, debido al maltrato de sus antiguos dueños, sino que era un perro grande, guardián del orden que había aprendido durante su juventud sobre la grandeza de sus tierras y que años después las vería resquebrajarse ante el ascenso del imperio bizantino y otras novedades, innovaciones técnicas traídas desde oriente. Su vida la animaban las nostalgias de su juventud, la cual se había visto aminorada con los años. No estaba seguro si hubiera querido ser ministro de las tierras bárbaras, como lo era, o actor del teatro romano. ¿O era posible ser ambas cosas? ¿O acaso era, en el fondo, nada más que un perrito sin cariño?
El ministro excluido se sentía desolado. Se mordía las uñas y con cada mordida, pensaba que tragaba un pedazo de falange. Rodeado por sus guardias, siempre quietos, atentos y observantes de él, comenzó a imaginar que la milicia se le convertía en monos de plástico, pequeños cascanueces que ya nunca cobrarían vida.
A cientos y cientos de kilómetros, lejos de Roma y de las tierras bárbaras, comenzaba a clarear graciosamente el día. Sobre las montañas, que a la distancia parecían gigantes de la edad de piedra, se vislumbraban los árboles como racimos de dedos de una mano abierta, rodeados por campos de oro de centeno. Las chozas de madera eran cubos quietos y precarios, más allá, cercanos a los campos de maíz.
Entre los árboles enfilados hacia el norte, bajaba una vereda de andar terroso junto a un riachuelo en forma de serpiente. Parecía un rayo que de pronto encendía, iluminando las cortezas agrietadas de los árboles, alumbradas por el ondular del agua que formaba un ángulo perfecto con la luz del sol.
Por las mañanas, el trayecto lo recorría una joven que subía a cortar chiles del campo. Le decían La loca, porque al llegar al pueblo, de regreso: contaba siempre aquella historia: que en la punta de la loma había un hombre muerto hablando solo, recostado sobre una piedra que le parecía meteorito.
En Roma, los ministros concluyeron su reunión. Acordaron presionar al emperador, para que este ordenara al ministro de las tierras bárbaras que detuviera la guerra contra la región de las cerezas blancas. Así es que, al día siguiente, en lugar de regresar a sus pueblos, los ministros se reunieron en la plaza de las cabras y de ahí se fueron a tocar las puertas del palacio.
"¡Ordene al ministro de los bárbaros que detenga esa guerra!", cantaron al unísono al emperador, quien se quedó observándolos, pensativo en la penumbra de sus velas. Se preguntó qué tipo de milagro sería necesario para que aquel le obedeciera. Pensó en las revoluciones fracasadas del pasado y que la historia siempre es contada por los vencedores.
El emperador se levantó de su silla y dijo: "He escuchado que quien busca la gloria sin pagar el precio del sacrificio necesario, está destinado al fracaso. Como que todo en esta vida tiene un precio. Lo he escuchado de los sabios". Los ministros prestaban alerta a sus oídos. "Pero también debemos estar vigilantes: porque a veces compramos manzanas y obtenemos naranjas. Y quien está predestinado al fracaso, al fracaso va". El emperador volvió a sentarse en su silla.
A cientos y cientos de kilómetros de ahí, un hombre muerto hablaba solo, recostado en una piedra que parecía un meteorito. Nadie, nunca, escuchó lo que decía. Hasta que un día, La loca se acercó a la piedra, en uno de sus viajes para recolectar chiles del campo y le escuchó decir: "Vengan". Hecatombe.
Elvira despertó de su sueño sin palabra en la boca.
Un milagro solo por hoy
Olga de León G.
Escribir siempre fue no una ilusión, sino un acto de fe en mis naturales capacidades –puestas en evidencia, a decir verdad, por mis maestros de la secundaria y bachillerato. Siempre formó parte de mi vida, escribir, un día ser leída por algunos más que familia y amigos y publicar, no un libro, sino al menos más de dos o tres. Aún no sale ninguno publicado y, no obstante, sé que en cuanto me decida saldrán uno atrás del otro; y así seguiré, escribiendo... y publicando, en cuanto pierda el miedo y la vergüenza a que no resulten nada del otro mundo.
Por eso, cada amanecer, lo he vivido con la esperanza de toparme con una sorpresa, algo nuevo y diferente al ayer. Todos los días esperaba encontrarme en medio de un torbellino, ante un hecho cualquiera que me hiciera vibrar, que sacudiera la monotonía acumulada en mi mente y espíritu por demasiado tiempo.
Pero, si eso sucediera hoy, ella no se percataría. Estaba tan metida en sus preocupaciones por el mañana, por el futuro, que no vivía el presente.
Sonó la campana de la puerta del frente. Le gustaban los sonidos claros y fuertes. Decía que, si pretendía escuchar que alguien tocara a la puerta principal, el sonido debía ser como el de la primera campanada del reloj de la iglesia más cercana. Y ella tenía fresca en su atemporal memoria, las campanas de la iglesia a la que acudía de niña con su madre.
El ama de llaves acudió. Regresó con una carta. Era de un hombre de mediana edad, señorita, un mensajero; le dijo Josefina, cuando la mujer la cuestiona sobre quién tocó. Le pregunté si esperaría por una respuesta inmediata, me contestó que no; y se marchó. El mensajero solo quiso saber si usted estaba en casa y si se encontraba tranquila y en buen estado de salud. ¡Un mensajero entrometido!, qué extraño. Solo eso me faltaba.
Los recuerdos la asaltaron repentinamente. Se vio mirando el pasado, su vida hacía más de treinta años, ella de veinte, a punto de terminar sus estudios en la
universidad, con más de una atractiva opción para continuar los de grado en el extranjero, que rechazó; y no le gustó mucho su decisión de entonces. Lo cual siempre fue, era y es así: nunca estuvo -ni está- conforme con su vida; por eso anhelaba una fuerte sacudida, como si no hubiera tenido ya suficientes en el pasado.
Le pidió al ama de llaves que viera si ya estaba dispuesto su lugar en el comedor y preparado lo que comería. Todo estaba listo. Esa mujer había sido su nana. Ahora era la cuidadora de las llaves de la casa y de la paz y tranquilidad de María.
María comió frugalmente; pero sí probó la comida y bebió media copa de tinto –único aperitivo y degustativo que le agradaba cuando probaba carnes rojas, y que repetía con el postre, si se le antojaba... No le importaban demasiado –no en lo privado- las normas de etiqueta ni las de tomar lo que quisiera: bebía muy de vez en vez.
Se levantó de la mesa apoyada ligeramente en su bastón, fue hacia la salita de estar. Levantó de la mesita al lado de su sillón la carta aún sin abrir y le pidió amablemente a Josefina que le sirviera un poco más del tinto... Quería una copa nueva, ¡claro!, para acompañar su goloso postre: fresas con crema batida.
Regresó el ama de llaves con la copa y el vino, se lo mostró y a un asentimiento con la mirada y la cabeza de María, se lo sirvió. Y esperó nueva orden.
Siéntate enfrente, Josefina, serás mi oyente de la lectura de esta inesperada carta, la leeré en voz alta y solo tú me escucharás leerla:
Muy querida Leticia... María se estremeció, solo una persona en toda su vida la había llamado así; respiró hondo y profundo, y continuó:
... Recuerda que madura, la fruta sabe más dulce...
No se asustó ni la sobrecogió el miedo, por el contrario, fue como si esa carta, esa lectura, que ni siquiera terminó, hubiese sido el parteaguas que estaba esperando.
Dejó sola a Josefina y se dirigió a su oficina, abrió un cajón del escritorio, sacó un diario nuevo, un par de plumas y se sentó a escribir: el mundo dejó de existir, solo eran ella y su fantástica imaginación...
« El Porvenir »








