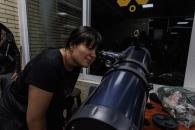Cultural Más Cultural
Llegadas, salidas y permanencias

Publicación:16-01-2021
TEMA: #Agora
Esta fue la única salida que encontré, en medio de la confusión y la niebla que me invadía
Nube de cenizas
Carlos A. Ponzio de León
El avión despegó puntual, a las seis treinta de la mañana, con un plan de vuelo tan firme como el hielo profundo del Polo Norte. Se trataría de un viaje largo, un suspiro de doce mil kilómetros de distancia, y duración de catorce horas y media. El capitán había realizado ese viaje, de Indonesia al Reino Unido, casi un centenar de veces. Sus horas de experiencia lo habían convertido en un sabio: Consideraba que su trabajo era simple, comparado con el que había tenido su abuelo como piloto en la II Guerra Mundial, a quien le había tocado comandar cuarenta y cinco misiones sobre la Alemania nazi, de las cuales había salido ileso, pero muy lejos de la tranquilidad de los molinos de viento en su granja natal, en Carolina del Norte.
Al capitán le encantaba volar. Saber que se encontraba a una altitud de más de diez mil metros le causaba un furor como el de la ceniza que desprende un volcán, a punto de la erupción. Y para él, el tiempo lo era casi todo. Para despertar por la madrugada y dirigirse al aeropuerto, para abordar y comandar un grupo de trabajo cuyas vidas, en alguna eventualidad, podrían estar bajo su cargo. Para despegar y aterrizar en el momento correcto, con la precisión de la llama que enciende un cigarrillo.
En su asiento, a veces intentaba imaginar lo que sentirían los viejos pilotos que comandaban vuelos, cuando existían computadoras, la herramienta que ahora hacía sentir a cualquier hombre que un avión puede volar solo. ¿Cómo sería hacer volar un planeador? La experiencia no le era desconocida: la adrenalina de salir, justo a tiempo, fuera de un lugar a punto de explotar. Su abuelo había conservado un viejo planeador en buen estado, que él, cuando joven, alcanzó a pilotear.
Y ahora, en 2021, el plan fijo de vuelo de Yakarta a Londres introducía al avión en una zona inundada por la ceniza de un volcán. La libertad que piloto y copiloto sentían, les estaba llevando a una experiencia que pocos aviadores probaban en vida: la de nadar entre humo espeso, la de olfatear a ciegas, de conducir por la noche varios kilómetros de carretera sin luces; quizás algo como exprimir el jugo de limón en los ojos del enemigo hasta dejarlo ciego. El gozo y el miedo de probar una paleta de hielo, envenenada en lo profundo.
Pensó en los tiempos en los que se decidía entre ser chef o volverse piloto aviador. Pensó en conceptos como “El tiempo de vida de la comida”. “El contenido de este empaque caduca el 20 de febrero”. Recordó que saber desprenderse, decir adiós, es parte de saber disfrutar del tiempo de vida de las cosas. “La aviación cambió, y no dejará de cambiar”, se dijo a sí mismo.
Llevaban veinticinco minutos inmersos en la nube de cenizas flotantes del volcán, cuando la computadora del avión les dio la señal. Él podía conservar la calma. ¿La mantendrían su copiloto y su tripulación? Pensó en tomar el micrófono y anunciar alguna broma: tal vez algo así como: “No se preocupen, chavos, yo sé volar esta cosa. La semana pasada me gradué: del trenecito de Disneylandia”. Y estuvo a punto de soltar una resonante carcajada. Pero no lo hizo, porque ni su propio copiloto la comprendería.
Más bien, leyó inmediatamente el terror dibujado en el rostro de su joven colega. Los cuatro motores del avión se habían apagado. Les restaban ciento cincuenta kilómetros para planear, o estrellarse. Pensó que debía avisar a su tripulación. Así es que el capitán Eric Moody se acomodó lo mejor que pudo en el respaldo del asiento, levantó su hombro derecho intentando relajar sus músculos, abrió el micrófono y dijo: “Damas y caballeros. Les haba el capitán. Tenemos un pequeño problema. Los cuatro motores de esta aeronave se han detenido. Estamos haciendo hasta lo imposible para reiniciarlos. Confío en que no estén demasiado estresados”. Y cerró el suich. Se tranquilizó un poco. Sus pasajeros tenían derecho a saber lo que probablemente sucedería. Nadie merecía ser sorprendido, no había necesidad.
Al capitán Eric Moody, su humor nunca lo abandonó. Pensó en volver a dirigirse a la tripulación para añadir. “Mientras tanto, disfruten de todo nuestro servicio de cabina”. Pero otra vez, no consideró que la broma pudiera ser comprendida.
Luego de unos minutos de ansiedad, se escucharon aplausos y gritos de euforia. Los motores se habían reiniciado. Los doscientos cincuenta pasajeros, desde ese momento, aprovecharían la nueva oportunidad que se les presentaba para hacer en vida, todo aquello que nunca se habían atrevido a intentar.
Salida única
Olga de León G.
Se levantó tres horas antes de que sonara la alarma de su reloj. Y, como las madrugadas anteriores, sin sueño, completamente despabilada. Era un día cualquiera, un miércoles como el de la semana pasada, e idéntico al de hacía uno, dos o tres meses. Nada diferente a los anteriores, vividos plácidamente en nuestra común percepción: la de ella y la mía. Ella me habitaba, y gobernaba todos mis actos; a veces se hacía claramente presente, participaba por su cuenta, pero desde mi mirada, mi rostro y mis ademanes; otras, detrás de mí, encubierta, también con gran dominio de la situación, entonces yo solo era un juguete en sus manos.
Primero entró solo en mi mente, eso debió ser poco a poco, sin que yo, la verdadera yo, me diera clara cuenta de su presencia. Entre los diecisiete y veinte años, apenas si la sentía. Era como si estuviera y no, todo el tiempo. Al principio, me gustaba tener alguien más conmigo; era mi aliada cuando se presentaban problemas, o cuando tenía demasiadas tareas qué resolver para la universidad.
Después, ella decidía con qué ayudarme y con qué no, era caprichosa, más según fue adueñándose de mis neuronas.
Un día, sin avisármelo, entró en mí… de cuerpo entero. Para entonces, yo había cumplido la mayoría de edad. En casa, decían que me había vuelto muy rebelde, más independiente y que nadie podía contradecirme, pues terminaba imponiendo mi voluntad sobre todos: fuera quien fuera. Pero nadie se percató de que ese cambio no era natural en mí que siempre había sido dócil y dulce. Yo me fui achicando, me fui diluyendo en su esencia que me había penetrado por completo.
Pasaron los años, me casé, tuve un par de hijos, y solo rogaba porque ella no quisiera quitármelos, quitarme su cariño. Los hijos crecieron y pude educarlos, sin su intervención. Descubrí que la que no era yo, era demasiado egoísta para amar a alguien que no fuera ella misma: yo solo fui el instrumento ideal para manifestarle al mundo cuán fuerte y poderosa era ante cualquiera.
Pero, ella necesitaba de un estímulo, algo o alguien que pretendiera enfrentársele o dominarme a mí. Así pasamos varios años. Durante algunos casi no sentía tenerla habitándome: se me olvidaba, o era que ella dormía años y luego de pronto se despertaba y me hacía notar que aquí seguía… como cuando teníamos problemas mi marido y yo, y los gritos, injurias y ofensas estúpidas iban y venían de un lado al otro. Hasta que ella aparecía y no sé exactamente qué pasaba o qué decía por mi boca, que todo terminaba en un sepulcral silencio. Eso me gustó. Entonces, yo la usaba para acallar la furia y mal carácter de mi marido, con el silencio.
Silencio que aprendí a amar y practicar en el día a día de “convivencia” con él. Dejé de hablarle, y de contestarle a todo cuanto me preguntara. Los pleitos se fueron haciendo cada vez menos frecuentes. ¡Claro!, si el pleito no es entre dos, no hay pleito.
Pero, ella terminó por asentar su reino en mí. Y la inseguridad acabó por dominarme. Todo me daba miedo. Y, en medio de aquella tremenda pandemia que vivió el mundo durante más de tres años, mi fortaleza estaba seriamente amenazada, a pesar de que mi familia estaba sana y salva de contagios.
En la debilidad de mente y carácter que se me fue desarrollando, llegué a pensar si no sería ese huésped en mi cuerpo y mente, quien tendría algo que ver, con el hecho de que nadie hubiésemos sido contagiados. Creo que estaba al borde de la locura, o quizás de transmutarme en huésped de mis propios cuerpo y mente: había llegado al clímax de la pérdida del ser y su conciencia.
Así que estando en ese punto de mi existencia, por años compartida en secreta soledad con ella solamente, opté por la única salida: matarla o morir.
Pero, ¿cómo podría acabar con ella sin que en el intento también yo desapareciera?
Esta fue la única salida que encontré, en medio de la confusión y la niebla que me invadía: jamás volver a escribir ningún cuento, narrativa o ensayo sobre ella: el otro que nos habita en silencio; porque, en él, está su fuerza.
« El Porvenir »