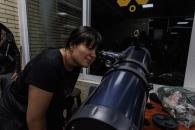Cultural Más Cultural
Jardines de piedras y rosas

Publicación:30-01-2021
TEMA: #Agora
Sé que su partida cimbró de luto y tristeza los corazones de la familia y amigos
Barda de piedra de laja
Olga de León G.
Con cariño, para Bebe.
-Corre Pepeyayo, corre con todas tus fuerzas. Ándale, no te alcanzará la pelota. ¡Ya se les cayó!, vete a segunda… Gritaba Bebe desde la terraza de su casa ¡Eso, amigo; bien hecho!, añadió Rubén, su novio. Y el niño, todo tambaleante, y exhausto de alegría, que no de cansancio ni dolor, reía haciendo sus muecas características. Mientras, los de su equipo festejaban la maniobra.
-Pepeyayo no jugaba con sus hermanos sino con el equipo estrella, el de los vecinos de enfrente. Era el final de la primavera, la calle principal de la colonia Los Naranjos se volvía un polvorín de chamacos, niños y adolescentes, los que, llegado el calor próximo al verano, lucían sus artes en el juego de pelota. Y en los encantados, las niñas, sus piernas en shorts. No había complejos ni críticas, ni expresiones molestas o groserías para nadie. Más o menos bonitas, más o menos guapos, todos eran iguales. O, así se sentían niños y adolescentes, en esos tiempos del Rock, el Twist y los danzones y músicas de salón, vals y de las orquestas famosas como la de Glenn Miller.
En la casa de los dueños de la colonia, entre el jardín y la entrada principal a la casa, había una barda baja de piedra de laja, suficientemente cómoda como para que se sentaran a tomar el fresco, disfrutar alguna paleta helada o simplemente platicar, las jóvenes mayores en edad de “noviar”. Allí, solía sentarse con su novio, la hija menor de la familia, Bebe, y ambos gozaban viendo jugar al béisbol, a los niños y adolescentes del barrio, disfrutaban de verlos y escucharlos disputarse una buena o mala jugada, corregir la anotación o exigir que se les tomara por buena.
Años más tarde se empezaría la construcción del Casino, edificio que serviría para todo tipo de festividad: concursos de disfraces, juegos de ajedrez, de ping pong, de raqueta y bailes para celebrar quince años, graduaciones, coronación de princesas y embajadoras de los diferentes clubes, y más…
Hoy, vuelta a la realidad de este siglo XXI, hace cuatro días fue un día muy triste para la gente de ese pueblo, donde viví con mis padres de niña, adolescente y parte de mi juventud. Y lo fue para muchas personas que, aunque ya no arraigadas allá sino en distintas partes del país y del mundo, conocieron de la gran obra humanitaria que muchos años después ya casada, aquella adolescente que veía jugar béisbol a los vecinitos de la cuadra, realizaría. Y en sus inicios, Bebe, en esa carrera que emprendiera para darle calidad de vida a su hijita mayor, sembró una semilla que muchos vieron con gran admiración y reconocimiento, por su amor, y entrega en cuerpo y alma para ayudar al que más lo necesita. ¡Quién mejor ejemplo de amor, pureza e inocencia, que los niños Down!
Sé que su partida cimbró de luto y tristeza los corazones de la familia y amigos. Pero, aunque no me lo crean, quizá porque no soy ejemplo de fervorosa creyente pudieran dudar, me consta que el cielo se vistió de gala para recibirla. Esta pandemia ha ido sembrando y repoblando el cielo, con muchos corazones buenos y fantásticas inteligencias que tejerán redes maravillosas para rescatar a los débiles de corazón. Que, ¿cómo lo sé? Porque todas las noches, desde su partida de este prosaico mundo, veo a mis padres. Una noche me visita mi madre, otra mi padre, a veces la tía Lola.
Y desde esa mañana, en la que la Bebe partió, entre las nubes se destacaban colores brillantes: amarillos, rojos, azules y el blanco más blanco que nunca antes había visto, lucía en todas las nubes del cielo, por acá en el Norte. La noche después de mi último sueño, supe por mi madre, que la hijita de Bebe vestida de ángel, recibió al lado de San Pedro a su adorada mamá.
El cielo viste de gala para recibir a los nobles de corazón. Descansen en Paz, amados amigos de mi infancia.
El anhelo de la rosa
Carlos A. Ponzio de León
Antes de llamarse Adela, su nombre fue Lucas. Y cuando era Lucas, delgado y frágil, solo soñaba con llegar a ser Adela. Siempre tuvo cuidado especial para que nadie notara el vello que le crecía en el cuerpo. Lo detestaba y le temía como si fuera una plaga capaz de comerlo. Lo hacía llorar como niña que ha roto su vestido rosa cayendo en un inmenso charco de lodo. Y a pesar de ello, en la adolescencia, nada lo animaba tanto como vestir pantalones entallados.
Aún era un chico de dieciséis años cuando conoció a Martín, y en aquel entonces, llegar a ser Adela seguía siendo solo un sueño. Aquel era un hombre casado y de treinta, pero Lucas, fulminado, se enamoró de él, como una rosa que, al ser cortada, no se desploma sobre el pasto del jardín, sino que se eleva en pequeños vuelos gracias a pétalos que aletean hasta alcanzar los cielos, sin mirar atrás, sin despedirse del rosal.
Durante sus dos años de enamoramiento, Lucas fue extendiendo en su mente la promesa de que él y Martín vivieran juntos, de que un día: Martín dejaría a su esposa por él. Y ambos comenzaron a compartir un sueño que les abrillantaba el lecho cada vez que se encontraban en un cuarto de hotel: el cambio de sexo.
Cuando Lucas cumplió veintiuno, Martín le pagó el implante de senos. Luego verían juntos el tema de la cirugía para la reasignación sexual. Lucas deseaba sus pechos con sed de venganza contra la naturaleza, la que lo había pisoteado hasta entonces. Ya no pararía hasta llegar a ser una mujer transgénero.
El día que Lucas fue dado de alta en el hospital tras el trasplante, nadie de casa fue a verlo. Cruzó la puerta de vidrio de la clínica junto a Martín y tomaron un taxi que los llevó a casa del joven. Fue recibido aún de mañana, con extremada sorpresa y desagrado, con la más grande vergüenza expresada en el rostro de su hermano mayor. Lucas quiso asfixiarse con un suspiro, pero se sostuvo del brazo de Martín. Con el pecho abultado, se dirigió muy despacio hasta su recámara, para luego recostarse. Nadie lo asistiría en su recuperación, excepto la madre cuando llegaba por las tardes del trabajo.
El enojo en la familia, del padre y el hermano, fue adquiriendo tonos cada vez más anchos: una voluminosa confrontación contra él, quien se mantenía todo el tiempo encerrado en su propio cuarto. Los gritos eran como los de zopilotes anhelando comida cuando mueren de hambre, y había portazos deseando estrellarse contra su rostro. “Una cosa es un maricón; pero, esto, otra”, le gritó su padre, un día, desde el otro lado de la puerta. Hasta que el muro de madera que lo protegía se resquebrajó en dos. Lucas llamó por celular a Martín con lágrimas secas y el dolor acumulado en la erosión del desierto, pidiendo ayuda; pero Martín estaba: cada vez más distante.
Los encuentros de la pareja fueron haciéndose escasos. Lucas se encontraba totalmente recuperado, pero su nueva apariencia, contrario a lo que esperaba, le alejaba de Martín, quien le ofrecía excusas para no encontrarse. “Estaba tan acostumbrado a ti, como eras”, trató de explicarle aquel, llorando. Y entonces los lamentos de Lucas se convertían en un torbellino de golpes que le rompían en la boca del estómago, y en el rostro y las mejillas: en los óvalos rojos que rogaban reventarse hacia adentro.
La separación de Martín fue inevitable y se concretó. El chico no insistió, pero sintiendo que aún le quedaba, de sí mismo, la mitad de su propio ser, comenzó a pasar las noches fuera de casa, convertido Adela. Poco a poco comenzó a reunir dinero, ganando clientes asiduos que la buscaban los fines de semana en las calles de la Zona Rosa. Cuando logró acumular treinta mil pesos, compró un boleto a Tijuana. Ahí se practicó la reasignación de sexo.
Aquí y ahora, Adela pasa días en cama. No se anima a regresar a la Ciudad de México. A Tijuana llegó con una colección de recortes que reunió de revistas de moda, los cuales pegó con resistol: en lo que era un viejo álbum de fotografías. Adela le comenta a la enfermera que a nadie ha admirado tanto, como a Ángela Ponce, Miss Universo España. De vez en cuando se queda en silencio y piensa, y le deja saber a la enfermera: que se pregunta: si para ser la mujer que es, que siempre ha sido, realmente era necesaria la cirugía. “Espera y disfruta la calma con esta taza de té: te calentará el alma, como el recuerdo de tus anhelos de juventud, que ahora has logrado”.
« El Porvenir »